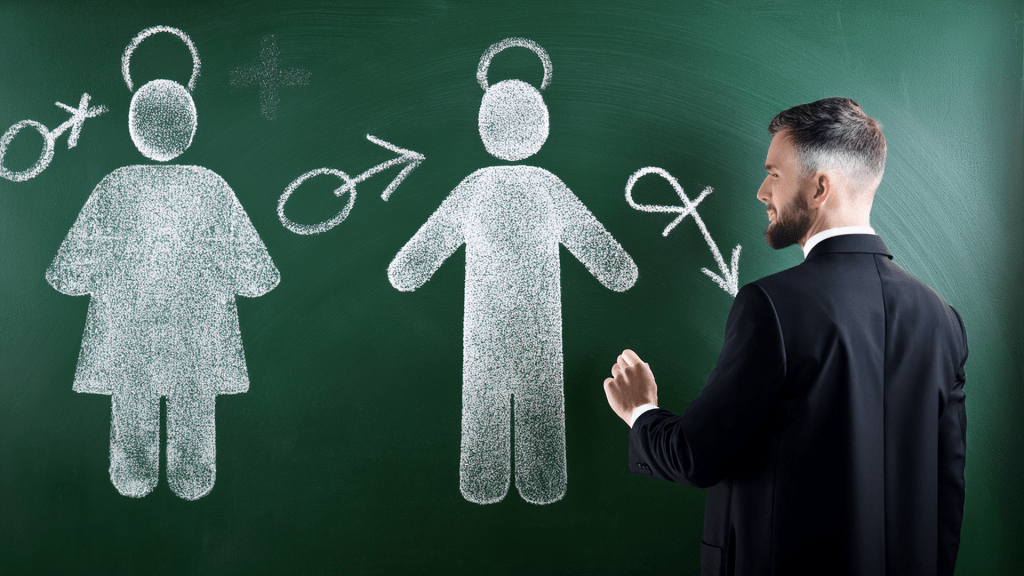
El padre César ingresa al aula más apurado de lo que normalmente acostumbra. Se dirige a la clase:
—¡Ya estoy harto de tanta habladuría! —se nos abre la boca del asombro —¡Tienen demasiadas dudas respecto a algo que es muy importante! ¡Hoy despejaremos las incógnitas más vitales!
Al capellán de nuestro colegio no le tenía un especial afecto. Habíamos tenido varios roces en las clases de religión, debido a mi profunda fobia por la memorización. Hasta el día de hoy no puedo recitar los Diez Mandamientos ni las Virtudes Teologales sin ayuda del texto. Sin embargo, hay momentos en la vida escolar que uno jamás sospecharía que va a recordar con tanta nitidez. Aquella mañana, los alumnos del quinto de secundaria seríamos testigos de una extraordinaria lección sobre educación sexual, nada menos que impartida por el capellán del colegio y profesor de religión quien, con palabras serenas, gestos seguros y una pedagogía sorprendentemente clara y científicamente sustentada, intentó dar respuesta a las numerosas e inevitables dudas y en las que solo las involuntarias y juveniles erecciones son más comunes. No fue una sesión técnica ni un sermón moralista. Fue una exposición honesta, íntima, donde nos habló acerca de la indispensable preparación emocional y física previa al acto sexual, al coito. Lo hizo con respeto, con afecto, con una inusual mezcla de ciencia y espiritualidad que pocos dominan.
Con la ayuda de la vieja pizarra verde y una polvorienta tiza comenzó a explicar cómo se desarrollan las funciones de los órganos sexuales, su relación con los procesos cerebrales y afectivos. Llama la atención su enfoque en la necesaria sincronía que debe haber entre hombre y mujer, la importancia de llegar al simultaneo y gratificante clímax sexual. Nos explica que la satisfacción sexual no debe ser un monólogo corporal, sino un diálogo sensible entre mujer y hombre, una suave danza afectiva que culmina en un clímax compartido. No recuerdo todo exactamente… sucedió hace 43 años. Recuerdo como trazaba las curvas comparativas “de excitación” que diferencian al hombre de la mujer. La necesidad de los “juegos” y caricias sexuales que ayudan a preparar a la mujer antes de la penetración (cuya curva de excitación es por biología, más progresiva y lenta). Sorprendentemente es uno de los principales factores de fracaso en muchas relaciones donde no se consuma el placer mutuo. Los alumnos aprendimos una idea fundamental: asumir la sexualidad como una comunión, no como banal acto de consumo, no como explotación egoísta del cuerpo ajeno. Ese mensaje, impartido por un hombre de fe, se grabó en mí mente con mucha más fuerza que cualquier otra charla escolar.
Con los años, fui comprendiendo que aquella clase fue más que una enseñanza sobre el cuerpo y el sexo. Fue una profunda metáfora de la vida en sociedad, una invitación a repensar en el cómo nos relacionamos, cómo escuchamos, cómo nos sincronizamos con nuestra pareja y con los demás. ¿Por qué el sexo constituye un factor determinante en la sociedad? ¿Por qué si nos desincronizamos fracasa la relación y la sociedad?
Para Sigmund Freud, la sexualidad no es sólo una función biológica; es el núcleo de nuestra vida psíquica y el origen de muchos conflictos sociales. En el libro, El malestar en la cultura, plantea que vivir en sociedad exige reprimir las pulsiones más profundas —el eros y el tánatos— y esa represión produce angustia, neurosis, tensiones. La cultura, entonces, “nace del sacrificio del placer”. Visto así, muchas disputas políticas actuales —sobre género, identidad, educación sexual, lenguaje inclusivo— no son más que expresiones simbólicas de ese viejo conflicto entre el deseo (incluyendo el sexo) y la norma. La clase de nuestro capellán se convirtió, a futuro, en un acto de reconciliación: nos enseñó a mirar la pulsión sexual no como un peligro, sino como fuerza que puede ser sublimada en afecto, respeto y madurez.
Pero la realidad social parece ir en la dirección opuesta. En lugar de educar sobre el deseo, lo demonizamos o lo convertimos en arma política. La sexualidad ha sido secuestrada por discursos moralizantes —unos religiosos, conservadores, otros progresistas— que generalmente olvidan su dimensión humana. Muchos debates sobre educación, derechos LGTBI, aborto o diversidad de género se enredan en una infantilización del discurso público, donde la pulsión es tratada como tabú o innecesaria provocación, nunca como experiencia vital.
Creo que una educación sexual integral, como la que recibí en aquella insólita hora pedagógica, puede ayudar a sanar esas tensiones. Porque enseñar sobre el cuerpo es enseñar sobre el consentimiento, la empatía, el lenguaje del afecto. Es preparar a las personas para vivir su deseo sin culpa ni violencia. Y al hacerlo, estamos tocando la raíz misma del malestar freudiano, reconociendo que el placer no es enemigo de la sociedad, y que su represión no tiene sentido. Si los humanos seguimos creciendo como especie es debido a nuestra insaciable pulsión sexual.
Esta reflexión no busca confrontar religiones ni ideologías. Al contrario, propone algo más radical: una alianza entre la pulsión y la ética, entre el cuerpo y la palabra, entre el deseo y el cuidado. Tal vez si habláramos más sobre la sincronía del clímax —no sólo sexual, sino también humano— evitaríamos tantas disonancias políticas inútiles, pueriles y desgastantes, que están precipitando a las sociedades hacia el caos político. Entender por qué ciertos grupos conservadores rechazan la educación sexual: acabaría con dogmas y fanatismos, porque los humanos tenemos el derecho divino a la felicidad.
Mi experiencia escolar no fue sólo una clase: fue el punto de partida de una forma de ver el mundo. Aquel lejano día, no solo aprendí a admirar aún más a mis bellas compañeras de colegio, ayudó a comprender su necesidad afectiva y a como complacerlas con ternura y delicadeza. En pocas palabras, a respetarlas en su individualidad y diferencias femeninas. Además, hoy me permite escribir, pensar y debatir con la certeza de que, entre pulsión sexual, política y civilización, existe una profunda relación y puede existir armonía; aprendamos a educar en sexualidad, aprendemos a escuchar a todos, dejemos de tenerle miedo al deseo sexual y jamás lo ahoguemos con dogmas irracionales, tal y como lo hizo César, capellán de un colegio y sacerdote Católico, a quien le agradezco mucho aquella grave lección de vida.